
La transformación del mercado musical a partir de la llegada de Internet es uno de los temas más debatidos y gastados de los últimos veinte años.
Muy frecuentemente este debate adoptó y sigue adoptando un tono catastrofista, el cual desde un comienzo fue impulsado por la industria discográfica trasnacional para justificar un modelo de negocio que requería la censura y el control de Internet para seguir funcionando. Más allá de que los estudios académicos serios demostraron que los datos de la industria musical son manipulados para responder a los intereses de sus principales empresas, no obstante es común ver que el discurso propagandístico construido a lo largo del tiempo se cuela muchas veces en analistas culturales, periodistas, artistas y tomadores de decisiones.
Hace unos días, el periodista Marcelo Pereira publicó en la diaria un artículo titulado “Lo barato sale caro”, donde, a partir de datos de Nielsen sobre el descenso de ingresos por descargas pagas de música en iTunes y Amazon, llega a la conclusión de que “puede ser muy agradable escuchar grandes cantidades de música gratis, pero es inevitable que la extensión de esa costumbre tenga consecuencias no tan agradables en el terreno de la producción de música, incluyendo el riesgo de que la ausencia del precio traiga consigo la pérdida de valor.”
Si bien Pereira reconoce los efectos nefastos que tiene la guerra contra la piratería sobre las libertades civiles, así como su estrepitoso fracaso a la hora de convencer a la gente de que compartir cultura es algo malo, cuando llega el turno de establecer un juicio sobre el futuro de la producción musical, llega a las mismas conclusiones de alarma que promueve la industria. Desde su visión, el declive de la industria discográfica trasnacional llevaría a un escenario aún peor que el anterior, donde quedaría vacío el lugar de la difusión musical y, por lo tanto, el modelo concentrador y explotador de estas empresas sería sustituido por un mar caótico de discos de mala calidad, imposibles de distinguir para los usuarios, y sin ninguna clase de promoción.
Pereira ignora, en su argumentación, cualquier alternativa posible de difusión más allá del modelo de las discográficas tradicionales. Evita mencionar, por ejemplo, que es posible que los servicios de difusión estén a cargo de colaboradores que trabajen en igualdad de condiciones con los artistas, tal como ocurre en el caso de los colectivos y sellos independientes. Por otro lado, pasa por alto que la circulación y la recomendación de música en Internet tienen lugar en un ecosistema vivo y fértil que incluye revistas y blogs especializados, radios online, plataformas, catálogos, intercambio en redes P2P, canales de YouTube, grupos y conversaciones en redes sociales, y muchas otras instancias a través de las cuales la música se difunde, se valora y se disfruta. Lejos de vivir en un mundo de sonidos feos y caóticos, las personas se organizan en comunidades para identificar y compartir aquello que vale la pena.
En Uruguay, así como en muchos otros países, la producción independiente de discos es notablemente prolífica, siendo comparable, tanto en cantidad como en calidad de discos, a la producción de los sellos tradicionales. Sin ir más lejos, hace pocas semanas se publicó en la diaria, el mismo medio donde Pereira escribió su nota, una lista de los diez mejores discos uruguayos de 2015. Lo notable es que ocho de los discos de dicho top-ten se pueden escuchar gratuitamente en Internet, siete de ellos fueron producidos por fuera de los sellos mainstream y uno de los más aclamados, «Sangre», de Hablan Por La Espalda, fue financiado mediante crowdfunding. El top-ten de la diaria no es la única selección de discos uruguayos con fuerte presencia de la escena independiente. Algo similar se puede apreciar en los mejores discos de 2015 elegidos en El Observador, o también en la lista personal que realizó el músico Mandrake Wolf. La presencia, entre los mejores discos, de álbumes que se pueden escuchar en Internet y que son producidos por fuera de los sellos tradicionales no es un fenómeno exclusivo de 2015, sino que lleva ya varios años. Incluso artistas renombrados, como Riki Musso, han decidido cambiar su modelo de difusión, abrazando la posibilidad de distribuir su música a través de las descargas gratuitas en Internet. Parece quedar claro, por lo tanto, que el modelo discográfico tradicional no es una condición necesaria para producir discos de calidad ni tampoco para que el público pueda acceder a tales discos o para que tengan lugar procesos de valoración y recomendación social.

Por supuesto, sigue siendo perfectamente válida la preocupación relativa a de qué van a vivir los músicos en un ecosistema como el actual donde los discos se comparten gratis en Internet. El mismo Pereira da algunas pistas al señalar los ingresos por espectáculos en vivo y por donaciones, aunque le parecen insuficientes. A tales estrategias, por cierto, pueden agregarse los sistemas de pre-venta, la producción de discos-objeto, la venta de merchandising y la financiación a través de crowdfunding, entre otras, así como mecanismos más tradicionales de financiación como las composiciones e interpretaciones por encargo, la docencia y la obtención de fondos públicos y privados. Mecanismos que, por otra parte, fueron los que históricamente dieron sustento real a la gran mayoría de los artistas musicales, frente a la pequeñísima elite que podía extraer una renta estable de la venta de discos. Asimismo, los colectivos de músicos apelan hoy en día a la creación de redes de artistas y gestores, la organización de ferias y mercados independientes, y la utilización de recursos compartidos y cooperativos. Y cabe recordar aquí una vez más que la drástica disminución de los costos de producción y distribución de los discos, permite a los músicos hacer grabaciones de calidad y ponerlas a disposición en todo el mundo con medios prácticamente caseros. Los efectos liberadores de esta realidad los están disfrutando artistas y audiencias desde hace más de una década.
Dentro de este panorama, los servicios corporativos de música por streaming no son la panacea, tal como bien advierte Pereira, pero es que tampoco deberían verse como “la” solución, si es que es necesario que exista una única y gran respuesta a los cambios en el mundo de la música. Los ingresos percibidos por los músicos a través de Spotify y otros servicios similares son escasos y no del todo claros para los mismos músicos. Sin embargo, esto no es culpa de un consumidor despótico que ansía escuchar todo sin pagar o pagando poco. Como ya algunos estudios lo han hecho notar, el reparto de regalías proveniente del streaming arrastra las injusticias ya existentes en la industria musical desde antes de la llegada de Internet. Son las grandes discográficas (que, por otra parte, son también ellas mismas accionistas de Spotify) las que retienen la mayor parte de las regalías, en detrimento de los músicos.
Con todo esto hemos querido poner de relieve que el análisis que se requiere es más complejo de lo que parece. El problema de los análisis como el de Marcelo Pereira es su uso demasiado grueso de una perspectiva económica ortodoxa, que ya de por sí tiene el problema de ser reduccionista. Desde esta perspectiva, un fonograma sin precio tiene como efecto una música sin valor. La producción de música solamente es posible como producción de mercancías. El destino de toda una disciplina artística queda supeditado a la capacidad de la obra musical para realizarse como mercancía mediante la compra del fonograma como unidad de producción.
Llaman la atención las carencias en ese análisis: no se repara en los cambios tecnológicos que hacen más accesible la producción y distribución de música y que benefician a artistas y sellos independientes; se omite toda otra forma de producción musical que no esté en el marco de la cadena de producción tradicional, dejando de lado las nuevas prácticas de producción colaborativa que involucran trabajo colectivo, toma de decisiones horizontal y articulación de recursos dispersos, incluyendo los recursos económicos; finalmente, no se le da al público otro rol que no sea el que tiene durante la transacción como consumidor final individual. Se considera al público como un agente económico puramente racional que busca consumir la mayor cantidad de unidades de música al menor costo posible. Se niega la dimensión simbólica de los intercambios, la construcción social de sentidos colectivos, la capacidad de las personas de trascender su condición de consumidoras y jugar un papel activo en el ecosistema musical.
Estos aspectos omitidos, si se los analiza, complejizan la cuestión, la hacen menos lineal y más interesante que nunca. Un análisis así requeriría manejar otros datos empíricos y teorías diversas y heterodoxas, tanto económicas como culturales y artísticas. Sería un análisis integral, contextualizado a escenas musicales locales y menos atado al discurso hegemónico de la industria trasnacional.
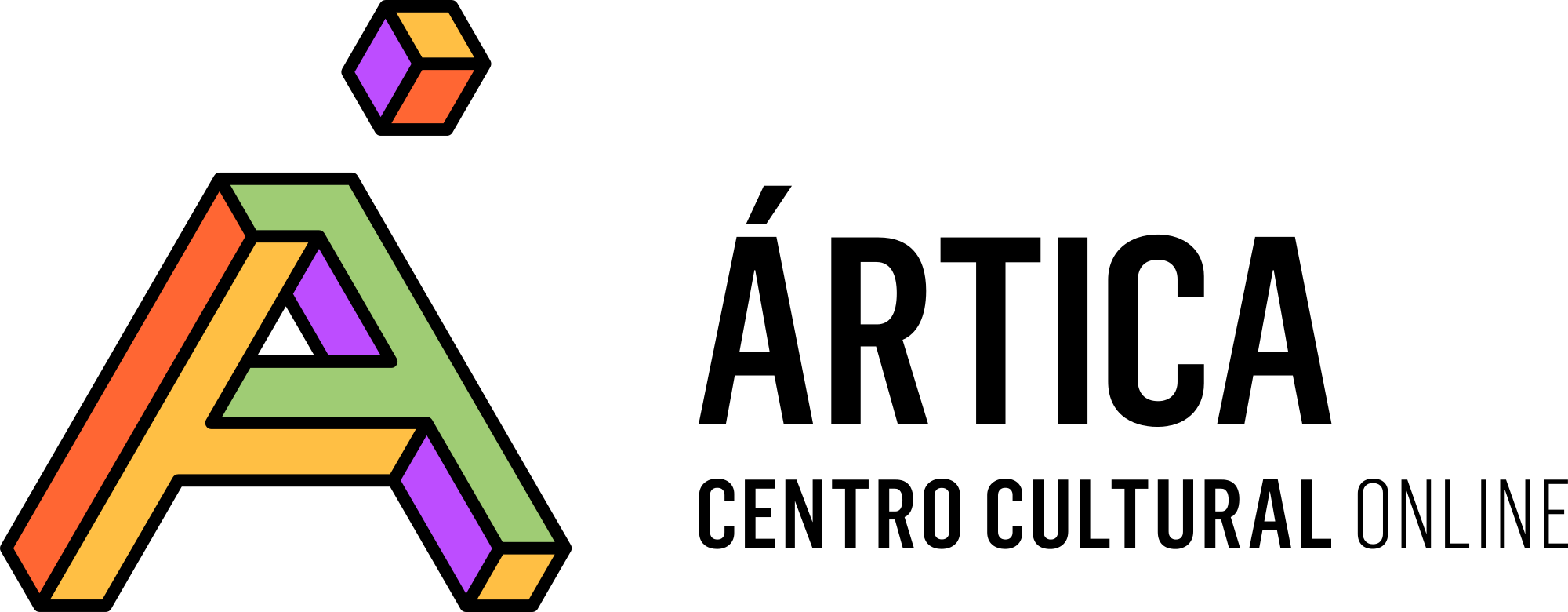
Deja una respuesta